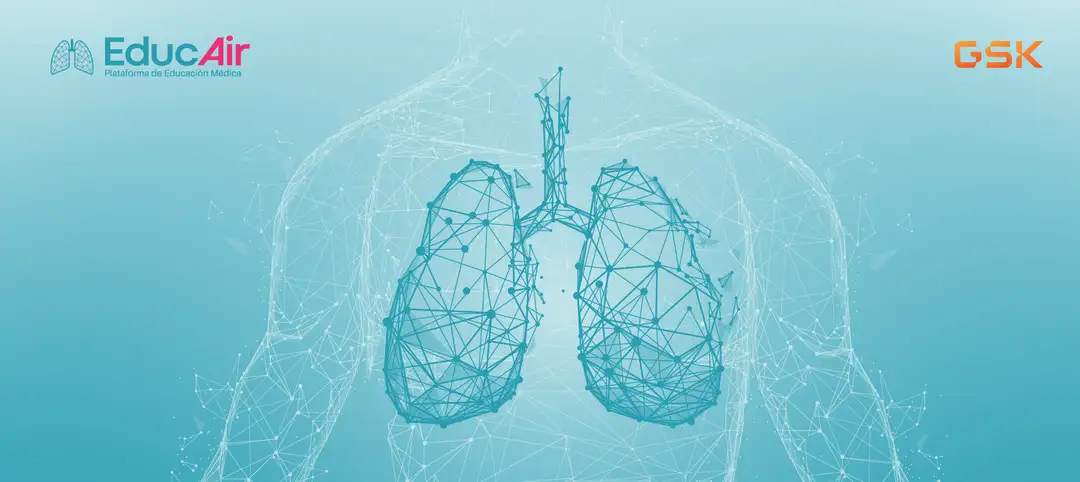Manejo del dolor posoperatorio en neurocirugía.
ComiteNetMD
1min
4 ago, 2025

Resumen
El dolor posoperatorio es uno de los efectos indeseables de cualquier procedimiento quirúrgico. Es una de las preocupaciones humanitarias, que se ha tratado de regular institucionalmente poniendo de relieve la importancia de tratar adecuadamente, consensuando protocolos o recomendaciones basadas en la evidencia científica actual, que guíen el manejo multimodal del dolor. El control adecuado del dolor posoperatorio en neurocirugía constituye un desafió para el anestesiólogo.
- Introducción
Un importante desafío para el neuro anestesiólogo es el manejo del dolor en el paciente neuroquirúrgico, especialmente si se consideran los múltiples factores que caracterizan su complejidad, como son: la monitorización de la fisiología cerebral con sus diferentes variables hemodinámicas, la interpretación de las mismas, y un fino equilibrio para mantenerlas dentro de la normalidad, buscando conservar la integridad de la función cerebral, poder hacer valoraciones neurológicas precoces y frecuentes en el posoperatorio inmediato, tener las menores secuelas posibles con el fin reincorporar a la sociedad un individuo normal y productivo.
En la actualidad se dispone de medicamentos que se utilizan en aras de conseguir este balance y buen resultado, ej.: barbitúricos, opioides, benzodiacepinas, anestésicos locales, halogenados, analgésicos, y otros de reciente utilización y creciente popularidad.
Parte importante del buen desenlace del paciente neuroquirúrgico es el manejo analgésico perioperatorio. Este es un tema controvertido, en el cual se ha logrado desde cierto punto de vista mejorar pero, a pesar del mayor entendimiento que existe acerca de la fisiopatología y la modulación del dolor, su repercusión en los órganos y sistemas y los avances en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas analgésicas multimodales, publicación de guías y lineamientos, persiste la deficiencia en el manejo analgésico general e individualizado de este grupo de pacientes que requieren por un lado la necesidad de evaluar su función neurológica mientras se proporciona una analgesia superior con mínimos efectos secundarios. Tal es la importancia que se le está dando a este aspecto, que en muchos países la lista de verificación de seguridad quirúrgica ha incluido en su cuestionario la disponibilidad para el paciente de un protocolo analgésico antes de abandonar el quirófano. Varias clases de fármacos analgésicos están actualmente disponibles, algunos bajo investigación para su uso como adyuvantes o terapias alternativas.
El dolor, definido como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con potencial daño en los tejidos, o descrita en términos de tal daño”[1]. Esta definición reconoce el hecho de que el dolor es una experiencia humana multifactorial con discapacidad física, elementos psicosociales, culturales y religiosos. Implícito en la definición, el dolor es una experiencia subjetiva, no existe una prueba neurofisiológica o química que puedan medir el dolor, por lo tanto, el médico debe aceptar la información de dolor brindada por el paciente[2].
Los estudios de la neurofisiología de dolor han aportado una notable comprensión de la función de la nocicepción en el período perioperatorio. Es un síndrome complejo que causa angustia emocional y física, que se traduce en repercusión fisiológica adversa a varios sistemas y órganos, lo que afecta en última instancia, la recuperación del paciente y el bienestar general. Es evidente que el dolor después de procedimientos neuroquirúrgicos es más severo que lo esperado, lo cual se traduce en un tratamiento subóptimo por parte del equipo[3].
Estudios recientes describen el dolor, después de una craneotomía, de moderado a grave e inadecuadamente tratado en aproximadamente 50% de los pacientes[4].
El dolor severo puede contribuir a complicaciones tales como: disfunción de la coagulación sanguínea, fallo del sistema inmunológico, retención de líquidos, afección en el estado general y el retraso del retorno de la normalidad gástrica y la función del intestino, dolor crónico[35], delirium posoperatorio[36],[5].
Los pacientes neuroquirúrgicos muchas veces requieren frecuentes evaluaciones o exámenes neurológicos, la terapia con opioides para la analgesia posoperatoria típica puede ser inadecuada. El manejo analgésico agresivo posoperatorio puede resultar en un riesgo no deseado de producir sedación excesiva, el cual podría enmascarar nuevos déficits neurológicos. La necesidad de detectar cualquier cambio en el estado mental en el momento oportuno puede eclipsar el tratamiento oportuno de dolor.
Debemos tener en cuenta que algunos pacientes neuroquirúrgicos no pueden ser capaces de comunicar efectivamente su necesidad de analgésicos a causa de alteración del estado mental o déficit neurológico. El dolor posoperatorio mal controlado limita la movilización del paciente, compromete la función pulmonar y aumenta la morbilidad. En estos pacientes, si no se trata el dolor, se puede observar una disminución de la capacidad de participar en los primeros regímenes de rehabilitación y como resultado, un mayor riesgo para desarrollar estasis venosa debido a la inmovilidad, atelectasia, secreciones respiratorias retenidas y neumonía debido a las respiraciones superficiales.
La analgesia preventiva se ha planteado con la finalidad de evitar el desarrollo de la sensibilización central y la incidencia de dolor crónico mediante la administración de analgésicos en el periodo perioperatorio.
Esta modalidad de analgesia busca reducir el dolor posoperatorio y beneficiar la rápida rehabilitación del paciente. Sin una analgesia anticipada la mayoría de los pacientes tendrán dolor severo al despertar y su control será más difícil, como también habrá efectos adversos más frecuentes al requerirse titulaciones rápidas de analgésicos[6].
La analgesia preventiva se define como un tratamiento antinociceptivo que impide el establecimiento de una alteración en el procesamiento central de los impulsos aferentes, que amplifica el dolor posoperatorio.
Para la cirugía mayor se indican técnicas mejor desarrolladas para el control del dolor, como son la técnica epidural o intratecal, los bloqueos regionales continuos y el uso de la analgesia controlada por el paciente (PCA). Con lo anterior se logra una mayor efectividad de la analgesia y se reducen las complicaciones derivadas tanto del dolor severo, como de los efectos adversos de los fármacos analgésicos. La analgesia controlada por el paciente (PCA), es una herramienta útil para la optimización de la analgesia teniendo en cuenta que los requerimientos de opioide son variables, y se evita el retraso indebido en la administración de los mismos, obteniéndose una sensación de control y manejo de su propio dolor por parte de los pacientes[7]. Factores como la edad, el tipo de cirugía, las enfermedades coexistentes, las condiciones sociales y afectivas, modifican la respuesta de cada persona frente a estímulos dolorosos. Esta variabilidad determina que esquemas rígidos de dosis aplicadas por horario, o infusiones fijas de analgésicos, no cumplan con los requerimientos en algunos pacientes, y que estos mismos esquemas causen efectos adversos por sobredosificación en algunos de ellos[7]. El uso del sistema de PCA requiere la completa colaboración del paciente.
En nuestro centro utilizamos desde hace años los bloqueos regionales, como una forma de manejo del dolor posoperatorio y para disminuir el consumo de anestésicos en el período intraoperatorio, por ej. En craneotomías el bloqueo de cuero cabelludo, en fijaciones de columna el uso de bloqueo neuroaxial con morfina+fentanilo+bupivacaína 0,75% hiperbara asociados a Bombas de infusión continua con Ketamina y analgésicos desde inicio cirugía.
Ignacio Gericke2, Joel Marchant K.1 Nelson Pulgar2, José Lagos2, Italo Ciuffardi P.3
1 Profesor Asociado Anestesiología, Departamento de Cirugía, Universidad de Concepción, Hospital Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile.2 Anestesiólogo Hospital Guillermo Grant Benavente. Concepción, Chile.3 Interno Medicina Facultad de Medicina Universidad de Concepción. Concepción, Chile.
Para descargar la investigación completa haga clik a continuación: